
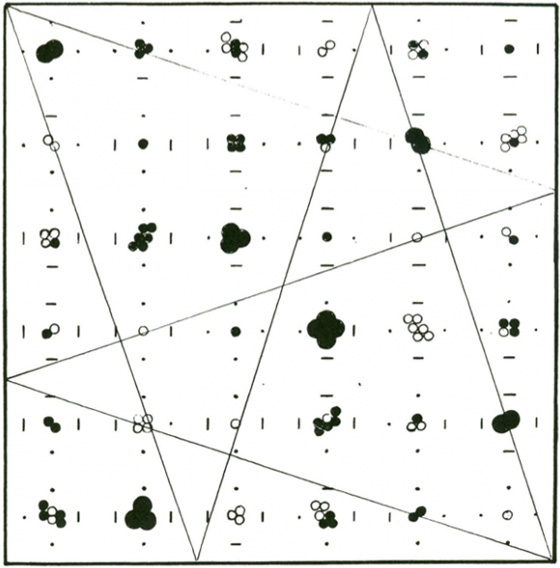
TODA LA VIDA TIENE MÚSICA
Este es el final de un libro que siempre empieza.
¿Qué es sino ese espacio
entre lo dicho y su resonancia? ¿Hasta qué
punto la palabra “silencio” alcanza
para hacernos creer en una falta?
Ocurre que el lector ha estado inmerso en un sistema Zen, en el cual el ritmo resulta ser un camino hacia la Nada de la verdadera comprensión. La paradoja poética del no-entendimiento (y del lector como discípulo paciente) se ajusta a escenas que empalman con el ámbito personal de Cage, por lo que esa veta introspectiva se ve matizada: los padres, las clases, las conversaciones con amigos y maestros, los viajes dan cuenta de un entorno influyente. Volvamos a aquello, son escenas que proyectan un ámbito personal, no directamente anécdotas escritas; es, por lo tanto, la experiencia del discurso lo que el autor captura en el lapso medido de un minuto por historia. Los poemas tienen un solo plano, como una partitura que se ejecuta sin freno de izquierda a derecha; no hay algo en el fondo por descubrir, sonido y sentido funcionan como una unidad que no pasa de ser una performance.

Mientras estábamos
recostados en esa cama de flores,
algunas otras personas llegaron por el puente.
Una de ellas le dijo a la otra,
“Hacés todo este camino y
cuando llegás hasta acá no hay nada que ver”.
A eso de las once estábamos afuera en la calle
caminando, y una señora norteamericana le dijo
al Dr.Suzuki, “¿Cómo puede ser, Dr. Suzuki?
Que pasemos toda la noche haciendo
preguntas y nada se resuelva.” El Dr.
Suzuki sonrió y dijo, “Por eso
amo la filosofía: nadie gana.”
En la poesía también podemos decir “nadie gana”. Y seguramente Cage lo hubiera revalidado para la música. Esa experiencia de ir en busca es en verdad el todo, o al menos el todo que traza una forma en el tiempo, como ocurre con el joven japonés que va en busca de un maestro en el poema final.
Las voces de los otros y el lugar dramatizado de “testigo” apuntan a una manera de experimentar con las mediaciones de la lengua. El decir es filtrado por un pensamiento coral: el autor engendra un mundo sólo a partir de su capacidad de atender al murmullo e incorporarlo. El discurso indirecto se interpone con una intención nueva y no va hacia el lector en línea recta sino todo lo contrario. Cito a D.T. Suzuki: “La flecha se desprende de la cuerda pero no se dirige rectamente hacia el blanco ni el blanco permanece donde está”. Lo contado ya es otra cosa, un bit procesado en un gran sampleo, una composición que pone a dialogar capas diversas de fragmentos lingüísticos.
Que nosotros
no tengamos oídos para escuchar la
música que hacen las esporas
expulsadas de los basidios nos obliga
a estar ocupados microfónicamente.
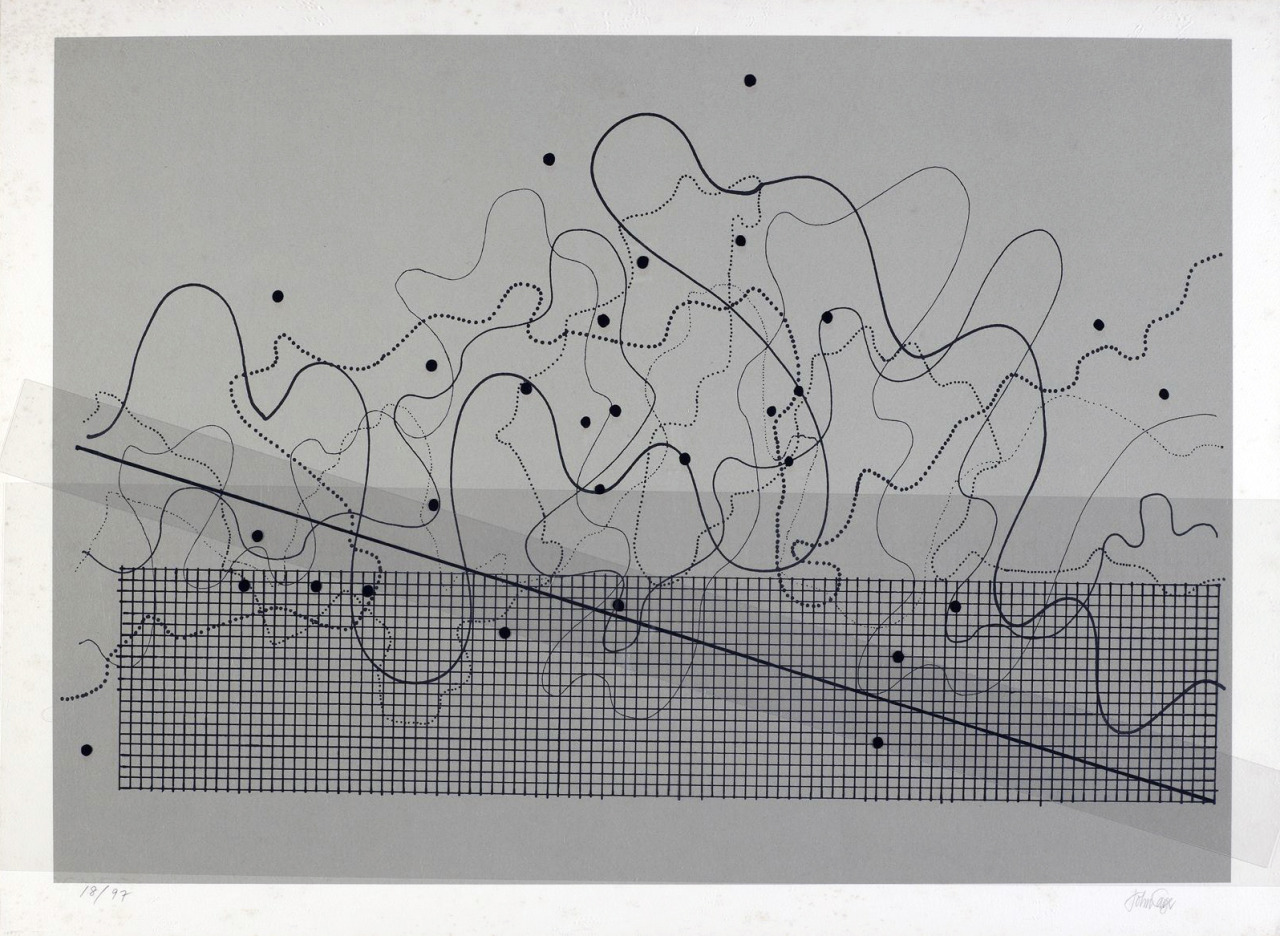
Más allá de los tópicos de la retórica metafísica, la palabra aparece distorsionada por el espíritu caótico del siglo XX. En el poema 133, una madre y su hijo visitan una exposición de Morris Graves y ella, al llegar ante una sala donde “todas las pinturas eran negras”, le tapa los ojos al niño. Amigo y colaborador de Cage, Graves pensaba al artista como alguien que podía “dibujar pistas para guiar nuestro viaje desde la conciencia parcial a la conciencia plena”. El caos, representado por una madre que tapa los ojos del hijo, se propone como aquello completamente obturado y por ende, salvable a través de la perforación luminosa (recordemos el poema de Los Cuatro Emperadores del Caos) que adviene tras superar las barreras de lo evidente.
Hasta acá estaríamos hablando de una obsesión de época por el orientalismo que luego derivó saturada en la New Age. Ahora bien, ese caos no es en el poetizar de Cage una suciedad o interferencia que deba ser limada en pos del despojamiento de la textualidad canónica (pensemos en los mantras budistas, esos que presentan su extremo en el poema 76, donde un tambor termina repitiéndose “implacablemente” durante quince minutos). La mixtura experimental (prefiguración del pop) y la aceptación de lo espontáneo ocupan un lugar central en la obra de Cage. Y es ese plus lo que vuelve interesante a su poesía.
Kay Larson sostiene que John Cage gestó una visión de mundo que permitió a los artistas posteriores apreciar la obra de Marcel Duchamp. Creo que esa visión puede, sin dudas, hallarse en sus escritos como una suma de sentido y complejidad al espíritu del ready-made. En lo que nos interesa propiamente a nosotros, podríamos decir, parafraseando el primer poema citado, que después de todo este camino no hay nada que leer. Claro, no se trata de objetos textuales recolectados de manera directa de la vida y expuestos en un contexto diferente a modo de “Esto-es-Poesía”, sino que, como hemos advertido, el juego pasa por explorar qué late en los intersticios de una conversación, del ritmo de una conversación infinita, cuyos patrones impredecibles dan cuenta de nuestra existencia. De alguna manera, algo está sucediendo mientras nada sucede. Esto me hace pensar en ese poema en que Graves llega a una cafetería para comer una hamburgesa en su viejo Ford decorado “como un pequeño cuarto amueblado”. ¿Qué hizo realmente el pintor? ¿Acaso sólo pidió una hamburguesa y se fue? Creo que ahí estamos todavía, mirando cómo Cage y sus voces enrollan la alfombra roja y aceleran hasta perderse de vista; lo que queda después es, únicamente, contar lo ocurrido en esa indeterminación entre el asombro y la materia que lo representa.
Diego L. García (2018)

